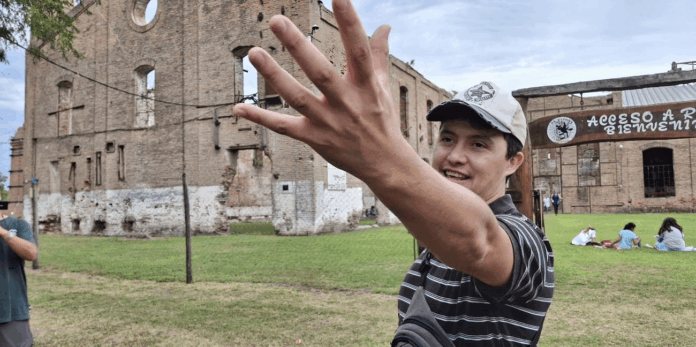
Promueven la preservación y puesta en valor de las ruinas de la antigua fábrica abandonada hace décadas. Allí se preserva la memoria del quebracho colorado y la rica historia de una comunidad. Con gran pertenencia, los jóvenes guías rescatan el pasado y lo ofrecen enriquecido con mirada crítica a cada visitante.
Por Nicolás Loyarte – El Litoral
Ta’arõmby, esperanza en guaraní. Ese es el término que resume el sueño de un puñado de jóvenes y no tan jóvenes vecinos de la pequeña localidad de Villa Ana, en el departamento General Obligado, al noreste de la provincia de Santa Fe. Resisten el desarraigo e intentan mediante un proyecto turístico tener una vida sustentable en su pago, sin tener que emigrar.
Es que Villa Ana hace décadas que amenaza con quedar en el olvido, cuando La Forestal se retiró y dejó la fábrica en el abandono, al igual que a su gente. Este caserío levantado entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX vivía en relación directa con la industria del tanino. Hasta llegaron a tener una “moneda” de cambio que usaban en los comercios. Todavía perduran los vestigios de la antigua fábrica en el corazón de Villa Ana, al igual que el resto de las casas con techos a dos aguas y jardines floridos. Todavía camina su gente por las callejuelas de frondosos árboles. Hijos y nietos de obrajeros, obreros y empleados. Los que no emigraron. Y resisten a la alternativa de partir hacia las grandes ciudades.
Con ese espíritu conformaron Ta’arõmby, un grupo de vecinos que promueven las visitas guiadas al gran edificio hoy en ruinas de La Forestal, a todo su predio convertido en parque público, al resto del pintoresco pueblo. Allí cuentan a los visitantes su rica historia, en la que se entremezcla la prosperidad y la opresión de los obreros. El proyecto es impulsado también desde la Comuna.
En Villa Ana “predomina la arquitectura industrial llamada tradición funcional inglesa, es decir, lo característico de la revolución industrial: mampostería de ladrillo a la vista, estructuras de hierro, carpinterías de madera y techos de chapa o teja francesa”, explica el arquitecto Luis Müller, que investigó la zona. En la arquitectura doméstica “hay un poco más de variedad, las residencias importantes (gerente de fábrica, médico, químico, etc.) hay algo del pintoresquismo inglés; después las viviendas ya se van degradando hacia un tipo de cabaña elemental que eran para los empleados rasos”.
La Forestal
La Forestal fue una empresa de capitales principalmente ingleses que se dedicó a la feroz e irracional explotación de los bosques de quebracho colorado, el denominado “oro rojo argentino”, apunta el joven profesor de historia y guía del proyecto, Guillermo Sánchez, y la elaboración de tanino en el norte de Santa Fe y el sur de Chaco, principalmente a fines del siglo XIX y durante la primera mitad del XX. Villa Ana, junto con otros pueblos como Villa Guillermina y La Gallareta, fueron parte de este proceso de explotación y se construyeron para albergar a los trabajadores de la empresa.
En toda esta región santafesina -al igual que en el resto del denominado Gran Chaco- se encontraba por entonces la mayor reserva mundial de quebracho colorado, un árbol autóctono considerado un importante recurso no renovable debido a la lentitud de su crecimiento.
El quebracho extraído del monte era tratado en La Forestal y luego partía el tanino por rutas y rieles hacia los puertos construidos sobre el río Paraná, hacia el mundo. Además, la madera de este árbol era requerida para la construcción de puentes, postes, durmientes, a raíz de su durabilidad y resistencia a lo largo del tiempo.
Esta es la historia que les cuentan a alumnos, contingentes y turistas que se acercan hoy a La Forestal los guías turísticos del grupo Ta’arõmby.
La Forestal llegó a ser la primera productora de tanino a nivel mundial. Fundó 40 pueblos, con puertos, plantó 400 kilómetros de vías férreas propias y alrededor de 30 fábricas. Se calcula que contrató a más de 20 mil trabajadores, entre obrajeros, administrativos, operarios de fábrica, del ferrocarril y marítimos -contabilizó Lucía Dozo en otro artículo publicado años atrás por El Litoral-. El pago se realizaba, en general, a través de vales, y los alimentos solo se podían obtener en los mismos almacenes de La Forestal; el comercio o ingreso de otras mercaderías estaba prohibido en toda la región. Así, en pocos años la compañía dominó la industria del quebracho, absorbió a sus competidores y pasó a controlar la producción y la distribución nacional e internacional. Los ingleses convirtieron la extracción de tanino en la única actividad económica de la región, transformando la vida de los pueblos forestales y la fisonomía del escenario natural.
La revuelta
El 29 de enero de 1921 se produjo una gran revuelta obrera en la que entre 300 y 400 trabajadores intentaron tomar las fábricas de Villa Ana y Villa Guillermina. El estallido fue reprimido por la Gendarmería Volante y la Legión Patriótica y allí murieron –se estiman– unos 600 obreros; hubo torturas, violaciones y quema de viviendas.
Tres décadas después, con los quebrachales talados, La Forestal cerró todas sus plantas. Detrás de la partida de esta empresa quedaron pueblos desiertos, migraciones masivas de pobladores sin trabajo y casi el 90% de los quebrachales talados, un gran costo humano, ecológico, socio-político y cultural.
Hoy son poco más de 3 mil los habitantes de Villa Ana. Resisten y buscan reinventarse, con esperanza.
Adentro de La Forestal
Caminar sobre el verdín entre los enormes paredones de La Forestal transporta a los visitantes a una atmósfera que invita a reflexionar. El abandono contrasta con la gran chimenea de la fábrica que se ve desde lejos al llegar a Villa Ana. La misma es patrimonio histórico provincial. Había sido levantada en 1910 y fue restaurada en 2023. Un rescate cultural del equipo de Ta’arõmby junto a la Comuna, que realizaron las gestiones para conseguir los fondos necesarios, a través del programa “Argentina Hace” de la Comisión Nacional de Patrimonio.
Los miembros de Ta’arõmby tienen dos propósitos bien claros. Uno es la preservación y puesta en valor del patrimonio histórico cultural y natural con el que cuenta la comunidad de Villa Ana. El otro pretende ofrecerle a los turistas una alternativa sustentable, que genere fuentes de ingresos y combata el desarraigo. Es que esa es la gran problemática que tienen desde la década del ‘60 cuando cerró La Forestal. “La juventud se sigue yendo, queremos tratar de que se queden”, dice Sánchez.
-¿Cómo nace Ta’arõmby?
-El grupo surge a fines de 2017, cuando asume en la Comuna de Villa Ana Catalino Coman. Éramos un grupo de jóvenes amigos de él -varios jóvenes estudiantes y profesores de Historia- que veníamos haciendo actividades culturales, recorridos guiados por el pueblo y charlas sobre las ruinas de La Forestal. Ahí notamos el gran interés que despertaba la historia de los pueblos forestales. Entonces relacionamos nuestra historia con una propuesta turística, asociada también a la preservación del patrimonio, y a la posibilidad de que ello sea una fuente laboral.
-Imagino que la falta de perspectiva laboral pega fuerte en la juventud en el pueblo…
-Exacto, por eso el segundo propósito de Ta’arõmby es plantear el turismo como una alternativa económica para nuestro lugar. La falta de oportunidades laborales es un problema histórico iniciado en la década del ‘60 cuando cerró La Forestal, que todavía no está resuelto. Esto implicó que muchas familias se fueran a otras ciudades con una importante caída demográfica. Fue un éxodo masivo. Esto sigue ocurriendo y se ve en nuestra juventud.
-¿Cómo viven esto quienes resisten y no se van?
-Parte de nuestra identidad habitando los pueblos forestales está relacionada con una idea que trabajamos desde que somos chicos hasta que terminamos el secundario: el debate entre la migración y la permanencia. Los jóvenes saben que cuando terminan el secundario, si optan por estudiar algo o trabajar, se tienen que ir a otra ciudad. Y si llegan a ser luego un profesional es difícil retornar porque no encuentran las condiciones para desarrollarse acá.
-Una encrucijada…
-Siempre decimos que una cosa es cuando uno toma la decisión de irse a encontrar su lugar en el mundo, porque no lo encuentra acá; y otra cosa muy diferente es cuando uno quiere permanecer en el pueblo pero se ve obligado a irse porque no cuenta con las condiciones sustentables. Esa migración forzada, sin alternativa más que irte, trae el desarraigo.
-¿Allí nace entonces Ta’arõmby?
-Así planteamos entonces la idea de generar con el turismo una alternativa de sostenibilidad económica. Y también tiene que ver con cómo podemos generar en torno a la preservación del patrimonio y al planteamiento de un proyecto turístico, generar fuentes de ingreso en el corto plazo y fuentes de trabajo, en el largo plazo; para que la juventud que no se quiere ir encuentre una alternativa para quedarse.
-¿Y los que se fueron?
-También pretendemos que aquellos encuentren entonces las condiciones para poder retornar. Así luchamos contra el desarraigo, porque conocemos bien las consecuencias. Todos tenemos en Villa Ana un familiar que se fue. Y cuando ellos se enteran que habrá un evento en el pueblo, inundan las redes sociales con comentarios de añoranza sobre el terruño. Ese desarraigo del que no se quiso ir es el que combatimos. Al menos pretendemos reducirlo. Para que no tengan que vivir 40 años afuera y vuelvan de viejos. Porque así siempre habrá algo que les estará faltando.
-No pasó una década del inicio del proyecto, pero ¿ya se ve algún cambio?
-Sí. Vemos que se ha comenzado a generar un desarrollo en varios oficios artesanales y artísticos, aunque no se ve todavía un fortalecimiento laboral. Trabajamos fuerte el vínculo de cada vecino con su patrimonio a través de talleres, charlas, recorridas y jornadas de trabajo, con instituciones educativas de todos los niveles. Así creemos que las nuevas generaciones pueden ir pensando alternativas laborales que a nosotros ya se nos escapan, una nueva mirada, encontrarle una vuelta a la cuestión. Y allí notamos un gran interés sobre nuestro pueblo, que genera un compromiso y la pertenencia.



























